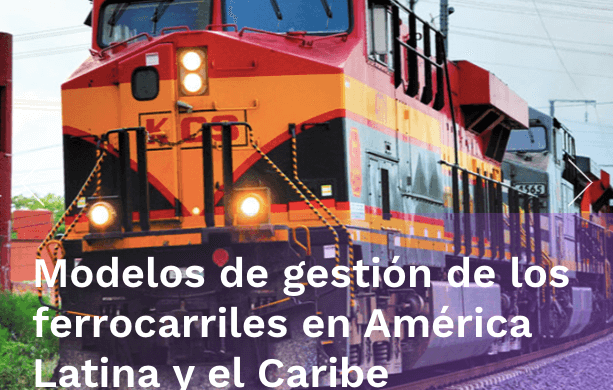“Hazlo con pasión o cambia de profesión” es el lema de Gabriel Terán, docente de Estudios Sociales del Colegio Técnico Don Bosco, quien es considerado un hombre con carisma salesiana, por su forma de relacionarse con sus estudiantes y compañeros de trabajo. Leer más
Noticias
Lucía Castro, profe cercana al estudiante y amiga de la tecnología
“Para ser maestro hay que tener calidez humana”, esta es una premisa fundamental para Lucía Castro, docente de matemáticas de la Universidad de las Fuerzas Armadas. En sus clases siempre busca crear vínculos con sus estudiantes, mostrar una actitud positiva, fomentar el respeto y desempeñar cada actividad con pasión. Leer más
Modelos de gestión de los ferrocarriles en América Latina y el Caribe
orge Kohon es ingeniero civil en transporte, con más de 30 años de experiencia en la economía, planeamiento, gestión, operaciones y políticas de transporte ferroviario. Ha sido funcionario público y ha trabajado como consultor en los sistemas ferroviarios de 13 países de América Latina y Asia. Actualmente se desempeña en consultoría independiente y es miembro del Instituto de Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería de la República Argentina. Revisa la columna publicada por el Banco Interamericano de Desarollo (BID) Leer más
Roberto Fantuzzi de Asexma Chile: “El trabajador es muy importante en la cadena de suministros, sin ellos se rompe y no opera”
El presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma Chile), Roberto Fantuzzi, destacó entre otros aspectos la importancia de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas en las empresas del sector, pero remarcó que dicha automatización depende igualmente de la labor del trabajador. Leer más
DHL Supply Chain utilizará sistema de análisis predictivo para anticipar necesidades logísticas
DHL Supply Chain, decidió dar un giro en su estrategia comercial lanzando el modelo “Demand Forecasting”, basándose en análisis predictivos con la finalidad de adelantarse a las distintas necesidades logísticas que se presenten. Leer más
La Fórmula 1 tendrá dos nuevos grandes premios
La Fórmula 1 confirmó esta mañana dos nuevos Grandes Premios que seguirán a la primera ronda que cuenta con un total de ocho carreras. Leer más
Tres oportunidades para las mentes creativas en medio de la pandemia
Convocatorias para crear nuevos sectores productivos, proponer proyectos de innovación o de programación son algunas de las opciones que se abren para que los emprendedores aporten con el desarrollo económico del país Leer más
El confinamiento y las vacaciones requieren de buena alimentación
Debido al aislamiento social, los niños y adolescentes reducen su actividad física, por ello es importante regular su alimentación. Los postres pueden ser propicios para sustituir los refrigerios de la media mañana y la media tarde. Leer más
Juegos educativos para que los estudiantes aprovechen sus vacaciones
En Internet hay diferentes aplicaciones de videojuegos que permiten a los niños entretenerse mientras aprenden durante este confinamiento. Varios de estos fueron impulsados en su formato móvil, para ayudar a los pequeños durante la cuarentena por la pandemia. Leer más
Científicos japoneses investigan el abrazo perfecto para los bebés
Un equipo de investigadores de la universidad de Toho, en Tokio, ha medido el consuelo y el efecto calmante de los abrazos que dan los padres y madres a sus hijos cuando son pequeños, teniendo en cuenta su intensidad. Leer más